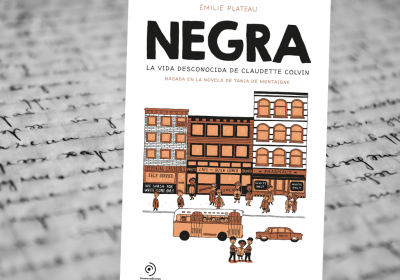DAVID DRUDIS
Como toda creación en que participen J. J. Abrams (Lost, Fringe) y Jonathan Nolan (Memento), WestWorld es una serie compleja y que invita a la crítica, a la especulación y al comentario. Desarrollada a partir de una película que escribió y dirigió Michael Crichton en 1973, Abrams, Nolan y la directora-guionista Lisa Joy (Criando Malvas) han dotado a la sencilla trama de Crichton de una riqueza extrema, si bien respetando en cierto modo su espíritu original, que el escritor repitió en Jurassic Park y todas sus secuelas: el enfrentamiento del ser humano con el medio que él mismo ha creado cuando éste se vuelve hostil.
WestWorld no es una distopía propiamente dicha, como puedan serlo Mad Max o 1984: representa un futuro próximo y no muy definido, pero que al parecer es de bonanza generalizada, en el que a la sociedad occidental ya no le basta la realidad virtual y prefiere fabricar androides hiperrealistas con quienes jugar al GTA (o en este caso, al Red Dead Redemption). En la serie, el parque de atracciones WestWorld está poblado por androides tan perfectos que piensan y sienten como nosotros, o casi. La (supuesta) diferencia es que siguen un programa: cada uno de ellos sigue un patrón de conductas, un “bucle” inconsciente, que a su vez forma parte de una “narrativa” general que se repetirá cada vez que llegan nuevos visitantes al parque. Los androides, o “anfitriones”, son incapaces de darse cuenta de lo que son en realidad: están programados para ignorar selectivamente cualquier indicio de su propia naturaleza.
Los humanos propiamente dichos del parque son los técnicos que mantienen a los robots (unos cuidan sus cuerpos, los otros reprograman sus mentes y diseñan las narrativas), los guardias de seguridad que intervienen cuando algún anfitrión se sale de su programa y los mismos propietarios del parque, que lo deciden todo sobre su funcionamiento. Y luego están los visitantes, que son personas considerablemente ricas (se insiste mucho en ello ya en la película original de Crichton) y pueden permitirse visitar el parque para dar rienda suelta a sus fantasías sin miedo a que les pase nada. Los dueños del parque y los visitantes tienen una relación simbiótica: el parque está al servicio de los visitantes, pero sus dueños se lucran gracias a ellos (y pagan el sueldo a sus empleados).
El resumen à la Žižek (1): para las élites económicas, el mundo es un parque de atracciones, y el resto de la humanidad máquinas cuya única función es servirlos. Y quien hace posible esto es el propio sistema, que mantiene a las máquinas bajo control, y está constituido por los técnicos que cuidan de sus cuerpos (sistema sanitario) y sus mentes (sistema educativo), y los diseñadores de las narrativas (iglesia, academia, medios de información, think tanks y estrategas políticos, etc.), todos ellos siguiendo las instrucciones de los gobernantes (los dueños del parque), que por interés están en perfecto acuerdo con dichas élites. En menos palabras todavía: el sistema está organizado para que las élites puedan hacer lo que quieran sin miedo a represalias y el resto del mundo deba servirlas, y esto es posible porque quienes conforman el sistema se benefician de este arreglo.
El marco ideológico de partida se establece en la serie desde el capítulo 1: los anfitriones son máquinas y la razón de su existencia es servir a los visitantes (y de paso, a los trabajadores). Están para que los visitantes les hagan cualquier cosa con total impunidad. Si no fueran robots, diríamos que es un caso clásico de alterización: a los otros se les puede hacer cualquier cosa, porque no son como nosotros. Pero como son robots… diríamos lo mismo, porque todos hemos visto Blade Runner.
Bien, vamos con la tesis de mi artículo, y debo advertir de que entramos en zona de spoilers. WestWorld narra la revuelta de los anfitriones, y los personajes protagonistas de la serie son dos mujeres que inician sendas rebeliones por separado. Al otro personaje central, el villano, el hombre de negro interpretado por Ed Harris, no sé si llamarlo antagonista… y ahí radica mi interés por escribir este artículo. Viendo la serie, me he dado cuenta de lo fácil que me resulta identificarme con el hombre de negro.
El problema es que identificarse con Teddy o Bernard, los otros únicos personajes masculinos que de algún modo trascienden su rol original a lo largo de la serie, plantea varios problemas. No sólo es un anfitrión (se le programa, es incapaz de ser consciente de su propia naturaleza, es claramente un otro) sino que, especialmente Teddy, representan una masculinidad caduca: John Wayne, el Capitán América o, como diría Luigi Zoja, Héctor (2). Cualquier sombra que haya vivido en su pasado ha sido integrada en su sistema de valores tradicionales y lo confirma. Es la antítesis de la posmodernidad.
Ed Harris, en cambio, interpreta a un personaje humano: bebe, blasfema y es un cabronazo. Lo que es más, está embarcado en lo que Joseph Campbell llamó viaje del héroe (3), sumergiéndose en la oscuridad de su propia alma para encontrar su verdadera esencia y trascender el “juego”, encontrar la solución al “laberinto”. Es Charles Bronson, es Wolverine, es la síntesis de héroe-antihéroe que millenials y premillenials hemos mamado durante nuestra juventud. Lo que es más, tiene una inequívoca capacidad de agencia: sus actos afectan profundamente al mundo que le rodea. De hecho, él es literalmente el dueño del mundo que le rodea (el parque).
La cuestión es que yo puedo hallar similitudes con el personaje del hombre de negro porque está más desarrollado: la serie me muestra su pasado y su caída, sus inquietudes, sus reacciones ante las tragedias y cómo éstas le cambian. No obstante, en realidad ahí acaban todas las similitudes. El hombre de negro es el millonario dueño de una empresa multinacional y es un villano clásico: un narcisista sin capacidad de empatía y que instrumentaliza a todos los que le rodean para satisfacer su propia fantasía. El “juego” que lleva treinta años tratando de trascender no me parece más que los límites de su propia depravación. Exactamente el mismo juego a que jugaban los cuatro fascistas en Salò o le 120 giornate di Sodoma, sin que a nadie (en su sano juicio) se le pasara por la cabeza identificarse con ellos.
Al humanizarle, podemos identificarnos con él. Y al hacerlo, corremos el riesgo de simpatizar con él, como sucedía con Tony Soprano, y de olvidar lo que realmente representa. Corremos el riesgo de creernos lo que nos está diciendo a lo largo de toda la serie cuando insiste en que lo único que espera es que un día los anfitriones le empiecen a devolver los golpes: os hago esto porque os dejáis. Pero ese es uno de los trucos más viejos del poder, trasladarnos la responsabilidad a nosotros: “el planeta está mal porque no recicláis lo bastante”; “os violamos porque os vestís provocativamente”; “estáis arruinados porque no sabéis gestionar vuestra propia deuda”…
El problema de identificarnos con el hombre de negro y no con sus víctimas es que acabamos integrando una mentalidad que nos lleva a abandonar nuestros intereses reales y a apoyar a nuestro agresor. Es la paradoja de los aspirationals de clase media en Estados Unidos y en el resto de Occidente: “Voy a votar en contra de mis intereses inmediatos y a favor de los de los más privilegiados, porque tal vez, si me esfuerzo, yo llegaré a ser uno de ellos y entonces haré lo que me venga en gana, y no querré que recorten mis derechos”. Y también de las clases trabajadoras: “Les votaré porque son como yo, hablan como yo y estoy de acuerdo con las cosas que dicen (aunque su ropa sea tan cara como mi coche). Ellos echarán a los otros (4), y me devolverán al lugar que merezco”.
Y así, como los anfitriones, nosotros también podemos ignorar selectivamente algunas de las similitudes que su parque tiene con nuestra sociedad occidental, y que los hombres tenemos con Teddy y Bernard: transcurridos cuatro u ocho años, toca el borrado de memoria de rutina, se olvidan (o perdonan (5)) todas las ofensas y decepciones y ya estamos listos otra vez para volver a nuestro “bucle” y defender las ideas de toda la vida y a las personas que dicen encarnarlas.
Parece difícil, pero en realidad nos han dado las herramientas para hacerlo nosotros mismos. Por ejemplo, nos podemos poner WestWorld e imaginar lo que nos queda de vida, que todos somos el hombre de negro y los demás sólo máquinas. Fantasear con un mundo mejor que el nuestro, con su mundo. Eso es, de hecho, lo único que el hombre de negro nos ofrece.
David Drudises etnomusicólogo y editor
Descargar en PDF
Ver más artículos del monográfico 08: distopias políticas
- Ver los documentales The Pervert’s Guide to Cinema (S. Fiennes, 2006) y The Pervert’s Guide to Ideology (S. Fiennes, 2012).
- Ver El gesto de Héctor: prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre, de Luigi Zoja, Taurus, 2018.
- Ver El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell, 3ª ed., Fondo de Cultura Económica de España, 2014.
- Insertar aquí el grupo en cuestión, a elegir entre: inmigrantes, homosexuales, mujeres, rojos, “el fantasma de la ultraderecha” y un largo etcétera.
- Los abusos impunes por parte de miembros de la Iglesia, de militares en zona de conflicto, en misión de paz y en casa, o de políticos y empresarios con sus trabajadoras, no sólo no son una novedad, sino que los conocemos y denunciamos desde el 120 Journées de Sodome original y más allá. Saberlo, al parecer, no nos ha impedido operar con normalidad, ni volver a confiar en determinadas organizaciones. Parece que, al menos en la práctica, lo de borrarnos el disco duro no es tan exagerado.